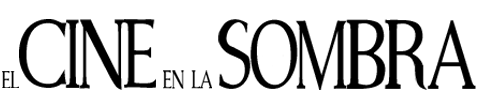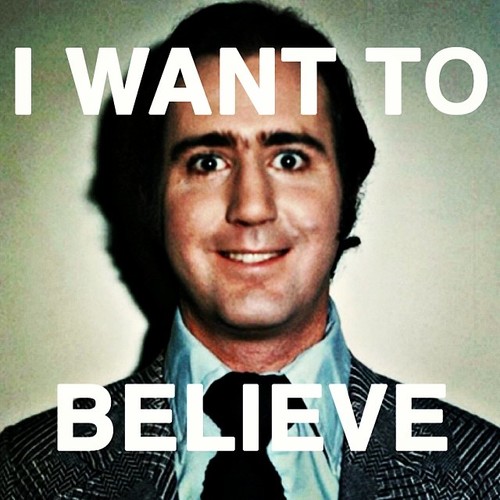Previamente: (Parte 1: Dios es un fallo del sistema) | (Parte 2: Temerosos de Dios) | (Parte 3: Cuando elegimos ser esclavos) | (Parte 4: Vidrieras en movimiento)
Cuando parecía que, gracias a los progresos de la ciencia, las conquistas sociales y un crecimiento económico sin precedentes, la humanidad estaba a punto de librarse para siempre de las enfermedades, las desigualdades y las supersticiones, surge el Pensamiento Positivo: una suerte de religión laica capaz de igualarnos a todos por la base, por ser la única creencia capaz de convertirnos a todos en sonrientes minusválidos espirituales. Y, de ese modo, obrar sus milagros…
Desde el final de la II Guerra Mundial, con la generalización en los países del primer mundo del estado del bienestar, las fes en dioses dependientes de la carestía, la miseria, el dolor y, por ende, del milagro para justificar su existencia, comenzaron a cotizar a la baja. A este “problema” habría que añadir otros, como la vulgarización del empleo de anticonceptivos que posibilitó la planificación familiar y la emancipación económica de la mujer, o el establecimiento de una ética laica por encima de las morales religiosas. Pero, por encima de todas las ellas, debemos saber ver que, por primera vez en toda su historia, las mujeres y los hombres se dotan de un estatuto de autonomía con respecto a sus dioses y gobernantes, al promulgarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Sin embargo, esta serie de “gestas” y “gestos” históricos, por más fundamentales y muy dignos de elogio que sean, no transforman de la noche a la mañana siglos y siglos de condicionamiento operante. ¿Quién es el guapo que convence a Prometeo de que el águila que solía comerle el hígado cada día ha sido eliminada…? ¿Acaso se le podría reprochar su temor a que reapareciese la rapaz en cualquier momento…? ¿No sería comprensible que, fruto de un brote psicótico bien madurado durante miles de años, el pobre Prometeo aún siga viendo –y hasta sintiendo- cómo el águila le desgarra las entrañas…? Es más, ¿y si en ausencia del águila, Prometeo sustituyese al depredador externo por una lucha sin cuartel consigo mismo?
Las sociedades disciplinarias, como señala Foucault, han evolucionado y se han convertido en sociedades de rendimiento, donde la amenaza no es la coacción de la libertad por un estado totalitario y represor, o por un dios tirano y castigador. En estas sociedades, la herramienta represora no es la negatividad que nos limita y que viene impuesta desde fuera, sino el exceso de positividad. La propia auto imposición del individuo de unos estándares y de unos modelos a seguir, de forma consciente o inconsciente, en los que él mismo se erige en víctima y en verdugo. La mujer y el hombre modernos no necesitan de los campos de concentración ni de las cárceles, pues cada cual arrastra a su propio juez severo e implacable que no cesa de darle órdenes “por su propio bien”.
Es curioso comprobar cómo a lo largo del siglo XX se ha producido una suerte de proceso inmunológico a todos los niveles: mientras la ciencia “amenazaba” con erradicar del mundo las enfermedades de origen vírico y bacteriológico, las sociedades más desarrolladas rompían sus cadenas y se sacudían sus supersticiones. En resumen, hemos asistido y seguimos asistiendo a un cambio de paradigma en el que hablar de amenazas externas ya no tiene mucho sentido, sean estas de origen microbiano, político o religioso. ¡Corre Prometeo, ya eres libre! Pero…, ¿quién se iba a imaginar que, una vez cortadas las cadenas exteriores que le mantenían sujeto contra la roca, expuesto su hígado a merced del águila, en lugar de dar saltos de alegría y huir como un loco, Prometeo iba a arrugarse y a echarse a llorar, incapaz de completar el vacío que habría dejado en su existencia la repentina desaparición de la rapaz que le devoraba?
Epidemias de gripe, viruela, neumonía, tuberculosis, cólera, tifus, sarampión, polio, etc., han acabado con la vida de más de la mitad de los niños en cada generación desde el principio de los tiempos hasta bien entrado el siglo XVIII. Una organización social cada vez más compleja, la división de trabajo y estratificación social crearon unas profundas desigualdades socioeconómicas, con una inmensa mayoría subsistiendo únicamente a base de cereales, diezmadas por las enormes carencias de proteína y fibra, y altísimas tasas de siniestralidad laboral. Cuando la práctica totalidad de una sociedad ignorante convive diariamente con la desigualdad, la carestía, el hambre, la enfermedad y la muerte, es muy sencillo inocular en las mentes de sus miembros la idea de un dios arbitrario y veleidoso dispuesto a obrar milagros.
No cabe duda de que el desarrollo de la ciencia y su divulgación han contribuido a mejorar espectacularmente nuestros estándares y expectativas de vida. Hasta el punto de que cada vez podemos responder a un mayor número de preguntas sin la necesidad de recurrir a dios. Sin embargo, no pocos contemplan en esta misma situación un aspecto negativo: nos estamos quedando sin “milagros”. Sus fueros son cada vez más reducidos. La ciencia se está encargando de talar sistemáticamente los bosques de símbolos y tenemos a un montón de gente con la mitad de una moneda partida a la espera de que se presente alguien con el fragmento que la complete. La tozuda realidad, sin embargo, se empeña en darles calabazas. Es lógico pues que algunos de ellos se pongan nerviosos porque sienten cómo se aproxima el momento de pagar al barquero… Y Caronte no acepta divisas fragmentadas.
Cuando Hölderlin se quejaba de la “huida de los dioses”, se refería a la pérdida de este sentido poético que la religiosidad otorga a lo cotidiano. El gran sociólogo Max Weber acuñó una frase que hizo fortuna: “La razón ha desencantado lo real”. Lo dijo con más espanto que satisfacción. Admiraba la racionalidad, pero formuló un augurio pesimista: “En nuestro horizonte no se vislumbran los flores del verano, sino noches polares de una dureza y oscuridad de hielo”.
Honestamente, se me antoja sencilla y más que comprensible la necesidad de realzar, a través de la religión, la ardua prosa de la realidad, cuando ésta nos arrojaba a la cara un mundo en el que la práctica totalidad de la población era analfabeta e ignorante y, además, estaba físicamente enferma o tullida. Más complejas de entender me resultan las necesidades de recurrir a reencantamientos apresurados en este nuestro mundo, donde la inmensa mayoría (de la inmensa minoría a la que pertenecemos) goza de una garantía de subsistencia, recibe una educación básica obligatoria, tiene la capacidad de informarse (y si no lo hace es porque no quiere) y acceso gratuito (aunque algunos se empeñen en desdeñarla) a una inmunidad frente a agentes patógenos externos. Y, sin embargo, es tanta la necesidad que tenemos de símbolos, tan acostumbrados estamos a la espinosa e intricada poética religiosa, tan árida se nos antoja la simple, llana y empírica prosa de la razón, que no faltan (más bien parecieran proliferar) crédulos dispuestos a dejarse mangonear con facilidad por timadores del espíritu.
Entonces es cuando surge la pregunta del millón: En un mundo libre de cadenas exteriores, habitado por expectativas de vida centenarias, poblado por mentes educadas en cuerpos sanos…, ¿por qué Prometeo en lugar de salir corriendo y gozar de su recién conquistada libertad, no sólo no repudia al águila sino que lo domestica, de tal manera que ahora es él mismo quien se extirpa su propio hígado para darle de comer? Y aún otra cuestión más inquietante: ¿por qué si nos consta que la automutilación que se practica ha de ser inceciblemente dolorosa, Prometeo exhibe una encantadora sonrisa mientras hurga reiteradamente en sus entrañas con sus propias manos para alimentar a una bestia voraz?
Así fue como los precursores del mito, los fabricantes de cadenas y los criadores de águilas con debilidad por la casquería fina, desesperados ante la altísima probabilidad de perderlo todo, descubrieron con gran alivio que hasta los oídos de Prometeo había llegado el mandamiento supremo (aquel capaz de superar, sustituir y rellenar el vacío dejado por todos los anteriores): aquel por el que Prometeo se había convencido a sí mismo de que no sólo tenía derecho a ser feliz, sino que estaba obligado a serlo. Principal precepto de esta nueva religión laica denominada “pensamiento positivo” y cuya nueva buena nueva dice así: no hay más dios que uno mismo, del que uno mismo es su profeta.
¿Quién no ha tenido la impresión en múltiples ocasiones de que el tiempo vuela y se le escurre entre los dedos; la impresión de que nada dura demasiado y que uno anda constantemente desperdiciando la vida y perdiendo el tiempo? ¿Acaso no te muerde también a ti, amigo lector, la angustia que deriva de mirar en retrospectiva tu propia vida y concluir que podría haber sido mucho mejor aprovechada…? ¿Eres tú también de los que trata constantemente de llenar su tiempo con diferentes actividades? ¿Consideras casi un pecado el no exprimir tu tiempo todo lo posible mediante la acumulación de tareas, experiencias, estudios, distracciones, diferentes aprendizajes y aficiones…? Si la respuesta es sí, bienvenidos a este particular club de la lucha (contra uno mismo), bienvenidos a La Sociedad del Cansancio, como también la denomina Byung-Chul Han.
“La supresión de un dominio externo no conduce a la libertad; más bien hace que la libertad y la coacción coincidan. Así el sujeto de rendimiento se abandona a la libertad obligada o a la libre obligación de maximizar el rendimiento. El exceso de trabajo y rendimiento se convierte en autoexplotación, siendo ésta mucho más eficaz que la explotación por otros, pues va acompañada de un sentimiento de libertad”, resume este filósofo alemán de origen coreano que cosechó un enorme e inesperado éxito en 2010 gracias a su aguda disección de la sociedad actual.
Depresión, ansiedad, trastornos de la atención…, las nuevas patologías (los nuevos tullidos) ya no tienen su origen en agentes externos, en sustancias tóxicas que provocan reacción, en el ataque de un enemigo extraño, sino más bien en la insistente presencia de lo igual, de lo que es visto como positivo. Es como la diferencia entre una enfermedad vírica, causada por un invasor exterior, y un cáncer: una disfunción del propio cuerpo que crece sin freno y de forma desordenada. A pesar de las psicosis (más o menos inducidas mediáticamente) sobre pandemias víricas, hace tiempo que vivimos en la era de las enfermedades espirituales y los lisiados neuronales.
Todas ellas, todos ellos, con un mismo origen: una sobreexplotación del sistema nervioso, un exceso de impulsos “positivos”, un constante huir hacia adelante sin frenos, que termina colapsando al sistema. Una incapacidad manifiesta para soportar el aburrimiento, para contemplar con atención pausada, un exceso de positividad que se transforma mediante la ausencia de contención, en forma de nueva pasividad. Hemos pasado -según Byung-Chul Han– de los imperativos categóricos de aires kantianos, donde se subrayaban constantemente las obligaciones y el deber, al exceso de positividad en el que si algo puede hacerse debe hacerse, sin excusas…
De nuevo, como vimos en reflexiones anteriores, la pregunta que justificaría nuestro comportamiento no sería “¿Por qué?”, sino “¿Por qué no?”. Resulta que en la nueva concepción de la libertad individual se llevan a cabo acciones porque no hay motivo para no hacerlo, no porque haya motivo para hacerlo: esta es la principal diferencia entre un capricho y un acto de la voluntad. Obedecer al capricho es consecuencia de una honda pasividad interior, añadida al deseo de evitar el aburrimiento. El caldo de cultivo idóneo para el surgimiento y la proliferación de gurús, predicadores y prelados del pensamiento positivo y demás ilusionistas de la nueva espritualidad.
El pensamiento positivo, movimiento originalmente filosófico-religioso, ha ido impregnando diversos ámbitos de realidad: los de la salud, la empresa, las finanzas y, por supuesto, el de la psicología, dando lugar en este caso a la psicología positiva, enfoque que en los últimos años se extiende en el campo de la clínica y aspira a consolidarse en el ámbito académico.
En ‘Sonríe o Muere. La Trampa del Pensamiento Positivo’ (2012), Barbara Ehrenreich, excava en las negras raíces del optimismo estadounidense, trazando los orígenes de esta tendencia, que derivaría de una reacción en la primera mitad del siglo XIX frente al calvinismo originario de los pioneros, que la autora define como una “depresión obligatoria”. La cultura religiosa norteamericana de estos años, influenciada por el pensamiento del filósofo Ralph Waldo Emerson, deriva en una corriente llamada Nuevo Pensamiento que postula un Dios amoroso y sitúa al hombre en su espiritualidad como participante de una “Mente Única”.
En la segunda mitad del siglo se fundaría una nueva religión, la Ciencia Cristiana, que sostenía que no existía el mundo material, sino que no había más que “Pensamiento, Mente, Espíritu, Divinidad, Amor”. Desde ella, la enfermedad se entendía como una ilusión negativa, y se postulaba que el Nuevo Pensamiento tenía, por ello, aplicaciones terapéuticas. Entre los seguidores de esta tendencia, se encontraría William James, el primer psicólogo estadounidense, que era además un verdadero científico, quien, a pesar de mostrarse escéptico en cuanto a sus bases teóricas y reacio a su literatura, consideraba pragmáticamente que el Nuevo Pensamiento “funcionaba”. Así entra el Nuevo Pensamiento, que habría de tornarse en la corriente del pensamiento positivo a lo largo del siglo XX, con el aval de James y Emerson, aparentemente como solución al sufrimiento que la exigencia del calvinismo habría causado en las gentes. Pero “si una de las mejores cosas que se pueden decir del pensamiento positivo –concluye Ehrenreich– es que consiguió erigirse en alternativa al calvinismo, una de las peores es que acabó manteniendo algunos de los rasgos calvinistas más tóxicos: la forma despiadada de juzgar, similar a la condena del pecado que hacía la religión, y la insistencia en hacer una constante labor de autoexamen. La alternativa norteamericana al calvinismo no iba a ser el hedonismo, ni siquiera la defensa de las emociones espontáneas, no. Para el que piensa en positivo, las emociones siguen siendo sospechosas, y uno debe pasarse el día supervisando atentamente su propia vida interior”.
La industria de la “motivación”, ya sea en forma de libro de autoayuda, de entrenador personal o coach o de “seminario” motivacional, abastece no sólo al consumidor individual sino, sobre todo, a las grandes empresas, que según la autora, la utilizan como forma de influir y controlar a sus trabajadores. La idea, ahora obsoleta, de que la empresa se gestionaría racionalmente, habría sido sustituida por una “cultura corporativista espiritual”, donde la realidad se considera un “subproducto de la conciencia humana”. En época de reestructuraciones y recortes de personal, se transmite a los trabajadores que todo depende de ellos, que son los responsables de su situación y que un despido o un recorte salarial pueden suponer grandes oportunidades para trabajar más duro y superar la negatividad haciendo nuevos esfuerzos.
El pensamiento positivo llega al mundo académico de la psicología en un momento en que viene a resolver un problema de la profesión: a partir de los años 80 se habían empezado a usar de manera extendida los antidepresivos y las compañías de seguros y de sanidad privadas estaban dejando de cubrir las terapias largas basadas en lo verbal. En este contexto, muchos psicólogos clínicos abandonan la psicoterapia tradicional para dedicarse al coaching. El pensamiento positivo en su versión aplicada a la psicología afirma que la felicidad, entendida como optimismo y las emociones concomitantes, tiene una relación de causalidad con la salud y el éxito.
Los estudios longitudinales, que suelen ser referencia en este campo, son sugerentes pero no aportan nada definitivo. De hecho, existen otras investigaciones que no encuentran las mismas relaciones o incluso hallan las opuestas. En este sentido, cabe destacar el importante sesgo en la publicación y difusión de los resultados que afirman que las emociones positivas influyen favorablemente en la salud, mientras que se desestiman los “no hallazgos”. Es más que probable que la discriminación positiva que suele hacerse a la hora de la divulgación de unas y no otras investigaciones encuentre su causa en el apoyo explícito que sectores ultraconservadores otorgan al desarrollo del pensamiento positivo y a la investigación que lo sustentaría, y que Ehrenreich pone de manifiesto en su libro.
Con esto y con todo, es bastante patente la ansiedad de fondo que se percibe en el núcleo mismo del pensamiento positivo. Si fuera cierto que las cosas van realmente a mejor y que la tendencia del universo es siempre hacia la felicidad y la abundancia, ¿por qué habríamos de molestarnos en pensar de forma positiva? Hacerlo es reconocer que no nos creemos del todo que las cosas vayan a mejorar por sí solas. La práctica del pensamiento positivo se dirige a reforzar tal creencia frente a las muchas pruebas que la contradicen. Por su parte, quienes se autodesignan instructores de esta disciplina –los coaches, predicadores y gurús diversos– definen su ejercicio con términos como “autohipnosis”, “control mental” o “control del pensamiento”.
En otras palabras: se trata de algo para lo que es necesario autoengañarse, así como esforzarse sin pausa en reprimir o bloquear lo indeseado y los pensamientos “negativos”. Quienes de verdad tienen confianza en sí mismos, o quienes de alguna forma han llegado a sentirse conformes con el mundo en el que viven y con su destino, no necesitan emplearse al máximo en censurar y controlar lo que piensan. El pensamiento positivo puede que sea una actividad eminentemente made in USA, muy asociada en la mente de los estadounidenses con su éxito en tanto individuos y en tanto nación; pero se sostiene sobre una terrorífica inseguridad de dimensiones planetarias.
Los profesionales del entrenamiento de estos poderes místicos no tienen mucho más que enseñarles a sus “entrenados”: en cuanto a habilidades concretas no tienen gran cosa que ofrecer. Ni ellos ni los “entrenadores de éxito” pueden enseñar a nadie a arrojar una jabalina más lejos, a usar mejor un ordenador o a organizar el flujo de información dentro de un equipo de trabajo grande. Sólo les queda trabajar en el ámbito de las actitudes y las expectativas de la persona, de ahí que les convenga partir de la premisa metafísica de que el éxito vendrá rodado si se lleva a cabo determinada intervención “actitudinal”. Y, si aun así no llega, si sigues sin conseguir financiación o atrapado en un empleo sin horizontes, la culpa es tuya, no del entrenador. Será que no has trabajado lo suficiente, y que tienes que esforzarte más.
Personalmente mantengo cierto respeto hacia ese espíritu calvinista (o, en sentido más amplio, esa ética protestante), que te dice que hay que ser fuerte, que se basa en la autodisciplina y no confía en la aceptación incondicional de un dios amoroso. Pero también conozco algo de sus tormentos: el trabajo, trabajar de firme, de forma productiva, en algo que se vea y que el mundo pueda notar, tanto como plegaria y único camino hacia salvación, como a modo de refugio contra una vida sin sentido, aterradora.
Estos rasgos calvinistas, ya sin teología, persistieron e incluso florecieron en la cultura norteamericana hasta finales del siglo XX. En las décadas de 1980 y 1990 las clases medias y altas llegaron a considerar que el estar muy ocupado, fuera en lo que fuera, constituía un signo de estatus, que además les venía muy bien a los empresarios porque eso era, precisamente, lo que esperaban de cada vez más de sus empleados, sobre todo con la llegada de las nuevas tecnologías, cuando desapareció la frontera entre trabajo y vida privada. Fue entonces cuando entraron en el léxico términos como “multitarea” y “adicto al trabajo”. Las élites, que antaño presumían de su vida ociosa, ahora se jactan de estar “agotados”, constantemente “metidos en mil líos”, siempre dispuestos a reunirse por videoconferencia o hacer un último esfuerzo, honrando el principio de la “milla extra”.
Pero la continuidad más llamativa entre la vieja religión y el nuevo pensamiento positivo es la de que ambas insistieran por igual en el trabajo constante de vigilancia interna. El calvinista analizaba lo que pensaba y sentía buscando síntomas de lasitud, pecado o autocomplacencia, mientras que el pensador positivo se pasa la vida al acecho de “pensamientos negativos”, lastrado de dudas o ansiedades. El sociólogo Micki McGee ha escrito, hablando de la literatura de autoayuda propia del pensamiento positivo, que su lenguaje nos retrotrae a sus antecedentes religiosos: “Se invita a realizar una tarea continuada e infinita sobre el interior de cada uno, no solo para triunfar, sino como una especie de salvación laica”. El yo interno se convierte en un antagonista con el que uno está siempre en perpetua lucha; el calvinista combate sus inclinaciones pecaminosas, el pensador positivo su “negatividad”.
Para hacer este tipo de esfuerzos se necesita conseguir una extraña alienación de uno mismo: existe un yo interno en el que hay que trabajar, y otro yo interno que es el que ejecuta ese trabajo. De ahí que en la literatura de autoayuda positiva todo sean “reglas”, listas de tareas, formularios de “autoevaluación” y ejercicios. Se trata de instrucciones prácticas para realizar un tipo de condicionamiento o de reprogramación que el yo interno debe conseguir sobre sí mismo. La cuestión es: ¿qué necesidad hay de preocuparse tanto por uno mismo? ¿No será mejor tenderles la mano a los demás con amor y solidaridad, o volver la vista hacia la naturaleza y tratar de comprenderla? ¿Qué razón justifica el dedicarse a esa introspección angustiosa cuando, como hubiera dicho Emerson, ahí fuera hay un ancho mundo que explorar? ¿Qué sentido tiene trabajar tanto en uno mismo cuando quedan tantas cosas reales que hacer?
Estas preguntas tienen, desde mediados del siglo XX, una respuesta muy práctica: cada vez más gente tiene empleos que parecen requerirles pensamiento positivo, así como el trabajo de mejora personal y de mantenimiento que conlleva. De esto ya se dio cuenta Norman Vincent Peale: el trabajo de los norteamericanos, especialmente el del proletariado de oficina (grupo que no ha dejado de expandirse), es en gran medida un tipo de trabajo que se hace sobre uno mismo, para convertirse en una persona más aceptada por los demás y más del gusto de los empresarios, los clientes (reales y potenciales) y los compañeros. El pensamiento positivo ya no era sólo un bálsamo para los angustiados, o una cura para los que sufrían de dolencias psicosomáticas. Empezaba a ser una obligación que se les imponía a todos los estadounidenses adultos.
Pero el sector de la motivación no se habría convertido en la industria que es hoy, capaz de mover miles de millones de dólares, si dependiera únicamente de los consumidores individuales. Hay un mercado mucho mayor, y que gasta mucho dinero, en el que se ha hecho un hueco: el de los negocios en general, y el de las grandes empresas en particular. Las multinacionales compran productos de motivación al por mayor (los libros, sin ir más lejos, por miles de ejemplares), para regalárselos a sus empleados, y tienen dinero para pagar a los oradores motivacionales, que suelen cobrar honorarios de cinco cifras por charla (como poco). Las páginas web de los conferenciantes más famosos citan con orgullo su nómina de clientes, y allí aparecen casi todas las mayores empresas del país. Esas empresas, por su parte, pueden exigirles a sus empleados que asistan a las sesiones de entrenamiento, que vean los DVD o que vayan a los eventos de motivación. A muchos de los participantes en los festivales “Get Motivated!” les ha pagado la entrada su empresa.
El pensamiento positivo, con la motivación a modo de látigo, se ha convertido en la marca del empleado deseoso de agradar. A partir de la década de 1980, en que empezó en las empresas la era del downsizing (reestructuraciones, fusiones o reducción del tamaño), y a medida que las condiciones de trabajo se iban haciendo más exigentes, la mano que empuña ese látigo se ha ido tornando de hierro. De este modo, quedarse sin trabajo se convierte en una oportunidad para el milagro de la autotransformación, del que, a modo de último grito en métodos de indulgencia plenaria, saldrán “perdonadas y bendecidas” nuevas hornadas de “triunfadores”.
Las empresas les pagan muchísimo dinero a los nuevos sacerdotes motivacionales por difundir ese mensaje. Sirva como ejemplo paradigmático el gran evento motivacional que la telefónica AT&T organizó en 1994 para su personal de San Francisco, llamado “Éxito 94”, que empezó el mismo día en que la empresa anunció un plan para despedir a quince mil trabajadores durante los dos años siguientes. Richard Reeves, reportero del Times, relataba que el mensaje central del orador más destacado de aquel evento, el popular predicador cristiano, Zig Ziglar, fue: “Tú eres el responsable; no le eches la culpa al sistema; no le eches la culpa al jefe: trabaja más y reza más”.
Y he aquí, de nuevo, el viejo mecanismo fascista de “culpabilización de la víctima” en acción. Sólo que en esta vuelta de tuerca postdeista, perjudicado y perjudicador, masoquista y sádico, víctima y verdugo, coinciden en una misma persona. Ya no necesitamos más castigadores externos que nos amenacen con la carestía o con el fuego eterno, toda vez que nos hemos convertido en nuestro propio dios del antiguo testamento: crueles, despiadados e inflexibles con nosotros mismos. A través del pensamiento positivo, nos desdoblamos en un ejercicio extremo de esquizofrenia, para convertirnos, bajo presunción de culpabilidad, en los vigilantes de nosotros mismos.
La sonrisa, otrora santo y seña de una vida plena y disoluta, se ha transformado en salvoconducto paranoide que nos protege del escrutinio suspicaz de cuantos nos rodean, que nos previene de que seamos el objetivo de sus dedos acusadores. La nueva religión laica, lejos de quedarse enclaustrada en iglesias y templos, ha extendido sus dominios a todos los ámbitos de la vida: desde los hogares a los centros de trabajo, pasando por centros académicos y aún sanitarios. Permitidme que, en este punto, haga alusión a la cruel paradoja positiva de que son víctimas los pacientes de cáncer, para quienes los sentimientos asociados a la ira y a la tristeza, tan comprensibles en personas que han de someterse constantemente a cirugías, radioterapias y quimioterapias, con unos efectos secundarios muy difíciles de soportar y que les privan de llevar a cabo una vida normal, no sólo se consideran obstáculos para la recuperación, sino que tienden a reprimirse por considerarse anatema.
Los nuevos tullidos laicos, afectados ahora por enfermedades y afecciones de origen interno, comparten con los viejos lisiados religiosos el don de sus padecimientos: la oportunidad que les supone su minusvalía o su enfermedad terminal de convertirse en mejores personas, como si en lugar de una lacra o una deficiencia, fuesen un regalo con el que les obsequia la vida y que les permitirá apreciarla y disfrutarla más. La potencialidad de que el milagro se opere en ellos.
Y como diría Mulder, “la verdad está ahí afuera”, en las aglomeraciones de modernos prometeos que, como él, “quieren creer” y, con su perenne sonrisa en los labios, hacen cola para asistir impacientes a los nuevos centros de peregrinación, deseosos de hurgar en su dolor frente a los demás, de reconocer en un alarde de patético exhibicionismo que, cual seres omniscientes, omnipotentes y omnipresentes, tienen la culpa de todo aquello que ocurre (de bueno y de malo) en sus vidas, de purgarse a través de sádicas y rebuscadas formas de penitencia, y de dar testimonio de los “milagros” que han presenciado, con la esperanza de que, esta vez sí, por fin se obren también en ellos. Su deber es el de ser felices, y no conseguirlo el mayor de los pecados. Tanto si lo consiguen como si no la culpa es única y exclusivamente suya.
Y es tan sencillo fingir la sonrisa…