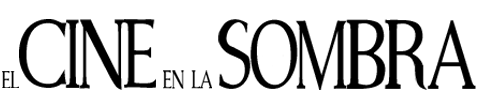Previamente: (Parte 1: Dios es un fallo del sistema) | (Parte 2: Temerosos de Dios) | (Parte 3: Cuando elegimos ser esclavos)
El estudio de las sociedades más primitivas nos sirve para constatar que, desde bien tempranito no faltaron voluntarios dispuestos a aliviar a sus prójimos de la pesada carga de lidiar con el caos y la casualidad. Estos “generosos” individuos, inasequibles al desaliento, sacrificaron su propia ignorancia para alimentar la de sus congéneres y se postularon para la ominosa tarea de mediar entre la tribu y las fuerzas supremas, erigiéndose en sus portavoces. A cambio sólo solicitaban una cosa: que el clan corriese con los gastos de tan arriesgado y abnegado estilo de vida.
El ser humano muestra algunas insistencias sorprendentes. Crear es una de ellas. Todas las sociedades han inventado lenguajes, formas artísticas, teorías para explicar la realidad y para manejarla, normas, costumbres y religiones. “Es llamativo este afán de no quedarse en lo que hay, en las apariencias o en los placeres, esa sed de explorar los horizontes externos del paisaje, los horizontes internos de las cosas, los horizontes abisales de uno mismo” -apunta José Antonio Marina en su obra ‘Dictamen sobre Dios’. En esta reflexión nos adentramos en una de las más problemáticas creaciones humanas: la religión. La existencia del arte, de las ciencias o del derecho no nos plantea problemas. Todo el mundo reconoce su utilidad o su atractivo. Pero la unanimidad se rompe con la religión. Para muchos constituye la parte más importante de sus vidas. Para otros, en cambio, es una superchería, un peligro, un vestigio de la infancia de la humanidad que convendría erradicar. Es pues, un lugar de grandes contiendas.
Lo primero que llama la atención cuando uno “se pone las gafas religiosas” es que el mundo se transforma en un lugar donde las cosas no son lo que parecen. Todas ellas se tornan significativas, simbólicas. Convierte la realidad en símbolo de otra realidad, lejana y fuerte. La etimología de la palabra “símbolo” nos da una clave de este modo sorprendente de entender las cosas. El símbolo era una contraseña, una moneda partida que servía para que el poseedor de una mitad reconociera al desconocido poseedor de la mitad restante (el “Valar morghulis… Valar dohaeris” bravoosí). La inteligencia, al convertir la realidad en símbolo, afirma un postulado chocante: lo que vemos es sólo la mitad de lo que hay. Lo visible es la llave de lo invisible, que a su vez revelará el verdadero significado de las apariencias. “Con tan asombroso postulado se inicia una tarea infinita y el mundo entra en una decidida esquizofrenia”, concluye Marina.
Leer los signos, interpretar los símbolos, ha sido desde siempre y en todas las culturas una labor religiosa. Los sacerdotes se convierten así en poetas arrebatados, “son abejas que liban en lo visible la miel de lo invisible”, como afirmó Rilke. Y Hölderlin, de forma más explícita lo expresó así:
Derecho es nuestro, de los poetas, de nosotros los poetas,
bajo las tormentas de Dios afincarnos, desnudas las cabezas;
para así con nuestras manos, con nuestras propias manos
robar al Padre sus rayos; robárnoslo a Él mismo;
y, envuelto en cantos, entregarlo al pueblo, cual celeste regalo.
Esto decía un vate, un intérprete de dios, y también un discapacitado negado del instrumento que le permitía escuchar su propia ilustración.
Los poetas, en su origen, fueron videntes. Vates. Inspirados. Aquellos a los que Platón denominaba “intérpretes de los dioses”. La inteligencia creadora, situada ante una realidad convertida en un bosque de símbolos, se arrojó a esa tarea descifradora, imaginativa. Imaginar no es fantasear alocadamente, sino meter algo en imágenes. La religión no es otra cosa que la invención humana que, a partir del mundo visible, intenta encontrar la supuesta mitad del símbolo, de la moneda rota. A la vivencia que une ambas mitades, que permite pasar de la seguridad de lo visible a la seguridad de lo invisible, se la llama fe. Y el pegamento de la fe, desde el origen de los tiempos han sido las imágenes (de hecho, las manifestaciones culturales más antiguas de la humanidad no son más que eso: imágenes religiosas que sólo cobran sentido a través de una fe. La fe en que, al pintar sobre el relieve de una roca desnuda la silueta de un animal imaginario, los hombres del clan aumentan sus probabilidades de darle caza en el mundo real).
¿Qué es sino convertir al sol en un rey, ver a las nereidas en el brotar mismo de los manantiales, o la narración a través de la imaginería de la aparición de los mundos, las historias domésticas de los dioses o la guerra cósmica entre el bien y el mal…? En esa especie de poetización continua, en ese afán de transfigurar todas las cosas con un nuevo significado, rodea los acontecimientos más cotidianos con rituales que los salvan de su intrascendencia y los hacen, para bien o parar mal, trascendentes. No sólo las cosas, también los actos son más de lo que parecen. Se inventa así una “poética de lo cotidiano”, que subraya religiosamente los acontecimientos diarios, como si hubiéramos realzado la prosa de la vida con un marcador fluorescente.
Como veíamos en capítulos anteriores, no todas las culturas humanas se han sentido tentadas de “imaginar” a dios donde no parece estar, y sí han preferido contemplar su poder en el dinamismo natural de las cosas (que permite que las causas causen), como es el caso de las escrituras sagradas indias. A pesar de que los hindúes entenderían muy bien ese verso de Álvaro Pombo que dice: “Te rogamos, Señor, que la jarra contenga el agua” (es decir, te rogamos que tu poder siga haciendo que las cosas se mantengan en su ser cotidiano), al parecer, para la mayoría de los creyentes, que todo nuestro mundo no sea más que un inconcebible milagro constante, lejos de provocarles regocijo e infinito agradecimiento, les deja desconsolados.
Es posible que los hindúes, los taínos, los polinesios o los hawaianos estén capacitados para implorar por y disfrutar de un mundo desapasionado, en el que todo permanezca tal y como está. Pero es evidente que a la mayoría de nosotros “nos va la marcha” y no somos capaces de concebir un mundo sin cambios ni giros dramáticos. Concedemos sentido a la vida a través de imágenes simbólicas, imágenes que nos relatan historias que pretenden explicarnos que siempre existe una causa para todo. Pero no historias planas, sino esas otras a las que nos hemos aficionado tanto porque constan de un planteamiento injusto y cruel, un nudo en el que una fuerza sobrenatural interviene para ponerse al lado de su “elegido” y, sobre todo, un final feliz que justifica el desequibrio inicial, precisamente porque acaba con él. Son este tipo de historias las que más nos gustan porque, en lo más hondo de nuestros corazones, cada uno de nosotros nos creemos llamados a protagonizarlas. Y la envidia que sentimos cuando son otros las estrellas invitadas, no hace sino reafirmarnos aún más en nuestro deseo y en nuestra creencia de que ya falta menos para que nos llegue la vez.
Etimológicamente, el término imagen hace referencia a una copia o una imitación de la realidad, es decir, a una falsificación, un fraude. El creador de imágenes es el mago. Nadie como él para tender el puente entre la realidad visible y la invisible; nadie como el mago para hacer que nuestros ojos crean ver y nuestras mentes tengan fe en aquello que es falso o que, en el mejor de los casos no es más que una vulgar copia de la realidad. No en vano, el mago también recibe el nombre de ilusionista, palabra que en latín significa “engaño”.
La función de la imagen es precisamente generar ilusión, producir cambios, provocar movimiento. Parece cosa de magia, pero es así. Cuando hacemos una foto, decimos que “inmortalizamos el momento”. El mero hecho de eternizar una escena podría calificarse como un acto mágico. Incluso, si nuestro propósito es conservar esa fotografía para nosotros mismos, la atesoramos con la quimérica ilusión de “poseer ese momento”, de congelarlo, mantenerlo inalterado, que es precisamente lo contrario de aspirar a que las cosas se mantengan en su acontecer cotidiano. O sea, que aún en nuestro deseo de perpetuar el momento, estamos aspirando (aunque sea ilusoriamente) a producir cambios. No obstante, lo más habitual es que la tomemos para compartirla. Y al mostrársela a otros, no lo hacemos desinteresadamente: sea de la índole que sean, nuestra pretensión es provocar emociones en los otros, es decir, emocionarles: generar moción en ellos, moverles.

La tierra prometida de los Hobos. Pero, ¿y quién no lo es…?
Una espada flamígera, una inundación a escala planetaria, una zarza que arde, ríos de leche y miel, estatuas de sal, verdes praderas, un monte donde un dios dictó su ley a un profeta, otro monte donde otro dios dictó su ley a otro profeta, el sepulcro de un dios mancillado por fieles de otro dios, montañas de oro, fértiles tierras a la espera de ser reclamadas, el perdón de los delitos, el perdón de los pecados, apariciones marianas, sanaciones espontáneas, el declive de toda una civilización simbolizado en dos torres idénticas que colapsan consecutivamente, y no en una burbuja de autocomplacencia que explota… Detrás de cada gran movilización, emocionando a los millones de hombres y mujeres que a lo largo de la historia de la humanidad se han visto impelidos a participar en legendarias peregrinaciones, siempre ha existido una imagen. Un fraude y el eco de ese fraude reverberando indefinidamente en las cuevas de los chamanes, las chozas de los gurús, los templos de los oráculos, los púlpitos de los sacerdotes o los atrios de los predicadores del pensamiento positivo.
El estudio de las sociedades más primitivas nos sirve para constatar que, desde bien tempranito no faltaron voluntarios dispuestos a aliviar a sus prójimos de la pesada carga de lidiar con el caos y la casualidad. Estos “generosos” individuos, los vates, inasequibles al desaliento, sacrificaron su propia ignorancia para alimentar la de sus congéneres y se postularon para la ominosa tarea de mediar entre la tribu y las fuerzas supremas, erigiéndose en sus portavoces y proclamando a los cuatro vientos sus vaticinios. A cambio sólo solicitaban una cosa: que el clan corriese con los gastos de tan arriesgado y abnegado estilo de vida, sufragando los costes de sus deslumbrantes vaticanos, palabra cuya etimología designa un lugar hacia donde el pueblo peregrina para escuchar el “canto el vate”.
Estos magos, como es lógico, estaban limitados por el nivel tecnológico de su época a la hora de crear las imágenes de las que se servirían para ilusionar y movilizar a sus seguidores. Y, aunque no me cabe la menor duda de que para los fieles coetáneos, los relieves de las pinturas rupestres, o los rayos del sol pareciendo dotar de vida propia a los personajes de los episodios bíblicos, representados en las vidrieras catedralicias, habrán debido ser verdaderamente asombrosos, no es hasta los albores del siglo XX, que los creadores de imágenes consiguen ofrecernos su mejor truco. No es por casualidad que el tópico más típico para referirse al séptimo arte sea mencionar “la magia del cine”.
El cine y, posteriormente la televisión, se convierten pronto en las herramientas propagandísticas y de concienciación de masas por excelencia. Herramientas que inexplicablemente no han sabido explotar las religiones más allá de las consabidas superproducciones que, a pesar de su calidad artística, semana santa tras semana santa, han terminado por volverse insufribles. Mucho se ha hablado y se ha escrito sobre el genio de Leni Rieffenstahl o de Jossef Goebbels en estas lides, sin embargo, puestos a hablar de la magia del cine, con total certeza que a todos nos viene un mismo nombre a la cabeza. Quizás el único nombre capaz de rivalizar con el del propio dios. ¿Creéis que exagero…? Muy bien: os propongo un desafío. Buscad en la red cuáles son los tres principales centros de peregrinación en la actualidad (los perezosos podéis pinchar sobre este enlace).
¿Sorprendidos…? Por lo que parece, sólo la visita a la Kaaba de La Meca, uno de los principales preceptos de obligado cumplimiento para el buen musulmán, se interpone con sus 13 millones de peregrinos anuales, en este particular ránking entre Tokio Disneyland y Tokio Disney Sea. La basílica de Lourdes, con un nada desdeñable promedio de 8 millones de peregrinos al año, se situaría justo entre Universal Studios de Osaka y Island of Adventure en Orlando. A pesar de que las cifras hablan por sí solas, habrá quien se indigne porque incluya en el mismo listado lugares de peregrinación religiosa y parques temáticos. Si este es tu caso déjame que te haga otra pregunta: ¿podrías demostrarme empíricamente cuáles son cuáles? Es más, ¿podrías demostrarme empíricamente que existe alguna diferencia entre ellos…?
Mientras dejamos que los taxonomistas de lo beato hagan su trabajo, os propongo estudiar juntos algunos datos que demuestran empíricamente que entre Lourdes y Disneyland existen más semejanzas que diferencias (más allá del razonable parecido arquitectónico que podemos comprobar en la fotografía), lo que me lleva inexorablemente a introducir el elemento más espurio y controvertido de la fe (sea la que sea): el lucrativo negocio que se genera en torno a ella.
• Desde que las autoridades católicas reconocieron oficialmente a Lourdes como centro de peregrinación, en 1858, la pequeña localidad del pirineo francés ha multiplicado por cuatro su población.
• Lourdes se ha convertido en el segundo destino turístico de Francia, después de París.
• Los 8 millones de peregrinos que visitan anualmente Lourdes suelen gastar un promedio de 40 euros diarios, frente a los 45 euros de media que se dejan los 11 millones de visitantes de Disneyland.
• Lourdes dispone de 245 hoteles y el número de camas (15.000) supera al de la población de la localidad. En todo el país, sólo la capital dispone de un mayor número de alojamientos turísticos. Disneyland cuenta con 7 hoteles y 5.758 camas.
• El presupuesto anual de Lourdes es de 30 millones de euros, da empleo a 452 personas y cuenta con la colaboración desinteresada de más de 100.000 voluntarios anualmente (frente al presupuesto anual de Disneyland, que ronda los 80 millones para 14.500 empleados).
• Una botellita de plástico (made in China) con agua de Lourdes cuesta 12 euros.
• El metro cuadrado de acera en Lourdes es el más caro del mundo.
• Desde 1858, las autoridades médicas han reconocido un total de 34 curaciones milagrosas en Lourdes. Desde ese mismo año, 4.272 peregrinos que se dirigían o regresaban de Lourdes han fallecido en accidentes de circulación.
• Fuentes: Marccharon.fr | Theisme.free.fr
A pesar de que en menos de un siglo de existencia, se ha convertido en un imperio inmobiliario, mediático, ideológico y pseudorreligioso, quizás el único capaz de rivalizar con la iglesia católica, la Walt Disney Company tuvo unos inicios muy modestos. Casi tan nimios como ese ratón llamado Mickey, del que hoy casi nadie se acuerda, pero con el que, a principios del siglo XX, el hombre común norteamericano se sentía muy identificado y sobre el que proyectaba sus sentimientos de miedo e insignificancia. ¿De qué otra manera se podría sino explicar el nivel de popularidad de este roedor al que, en sus primeras aventuras, doblaba el propio Walt Disney?
En estos filmes, el tema único -y sus infinitas variaciones- era siempre el mismo: algo pequeño es perseguido y puesto en peligro por algo que posee una fuerza abrumadora, que amenaza matarlo o devorarlo; la cosa pequeña escapa y, más tarde, logra salvarse y aun castigar a su enemigo. La gente no se hallaría tan dispuesta a asistir continuamente a las muchas variaciones de este único tema si no se tratara de algo que toca muy de cerca su vida emocional. Aparentemente, la pequeña cosa amenazada por un enemigo hostil y poderoso representa al espectador mismo: tal se siente él. Pero, como es natural, a menos que no hubiera un final feliz, no se mantendría una atracción tan permanente como la que ejerce el espectáculo. De este modo, el espectador revive su propio miedo y el sentimiento de su pequeñez, experimentando al final la consoladora emoción de verse salvado y aun de conquistar a su fuerte enemigo. Con todo -y aquí reside el lado significativo y a la vez triste de este happy end- su salvación depende en gran parte de su suerte y de los accidentes imprevistos que impiden al monstruo alcanzarlo…
Tras esta primera etapa existencialista y nihilista, que a buen seguro habría hecho las delicias de Kierkegaard, Nietzsche y aun de Kafka, Disney decide probar la fórmula que durante tantísimos siglos le había funcionado al relato religioso: por supuesto, el final feliz es incuestionable. Y aunque los protagonistas de sus nuevas creaciones comparten con Mickey la posición de inicial desventaja, ya intuimos en ellos una suerte de predestinación, como si desde el comienzo del relato fuésemos cómplices tácitos de que están llamados a hacer algo realmente significativo. Muy pronto nos damos cuenta de que nuestras intuiciones eran correctas cuando, para equilibrar (y aun superar) la amenaza a la que los protagonistas han de hacer frente, surgen las intervenciones sobrehumanas capaces de operar sobre ellos el “milagro”, gracias al cual no sólo logran vencer al poderoso enemigo, sino lo que es aún más importante (y verdadera marca de la casa), sortear a la propia muerte.
Muerte = caca
El espectador, mucho más predispuesto culturalmente -por medio de la religión- a aceptar este esquema narrativo, no tiene inconvenientes en entusiasmarse cada vez que Disney repite esta misma fórmula en sus películas. Por contra, tampoco tiene ningún reparo en penalizarle en las contadas ocasiones (‘Bambi’ -durante la II Guerra Mundial- y ‘El Rey León’ -durante la Guerra del Golfo) en las que la “factoría de los sueños” osa introducir la muerte en sus películas. El gran público se lo deja meridianamente claro: no queremos vernos obligados a empatizar con “patitos feos” (‘Dumbo’ o ‘Pinocho’), ni deseamos fantásticos mundos equilibrados y armónicos (‘Fantasía’). Queremos historias protagonizadas por personajes que no se dejan abatir por la injusticia y las desigualdades. Personajes cuya actitud positiva, donde otros habrían sucumbido a la tristeza, al desánimo y a la ira, les hacen merecedores de que las fuerzas sobrehumanas se pongan de su lado. Para, con ellas como aliadas, conseguir superar todas las dificultades y alcanzar ese mundo ideal donde podamos decidir cómo vivir, sin nadie que lo impida…
Y, como era de esperar, Walt Disney tomó buena nota de las demandas de sus públicos y no sólo les proporcionó un sinfín de milagros con final feliz, sino que además construyó para ellos auténticas catedrales de ensueño, en las que las vidrieras que representan a todos los dioses y semidioses de su particular panteón politeísta cobran vida a la luz del sol. Cielos en la tierra en los que nosotros, simples mortales, nos sentimos también fuera del alcance de las garras de la muerte. Lugares de culto para peregrinos consumistas que ya lo tienen todo excepto aquello que no se puede conseguir porque no está a la venta: el regreso a la infancia, el retorno a la inconsciencia, la vuelta al paraíso perdido…
Pero, ¿y si como ocurre en Lourdes, también los santos lugares de Disney resultan ser (o se nos antojan) un fraude? ¿Y si el milagro sólo se produce en otros? ¿Cómo estar seguros de que los demás no están forzando la sonrisa sencillamente para no desentonar? ¿Cómo se puede ser feliz en un lugar donde ser feliz es obligatorio…? ¡Damas y caballeros! ¡Niños y niñas! ¡Bienvenidos al mundo del Pensamiento Positivo: donde, tanto si eres feliz, como si no lo eres, la culpa es únicamente tuya…!